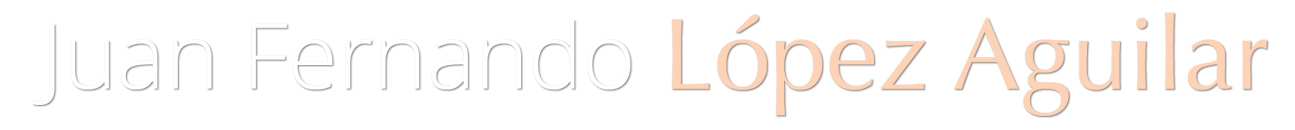La democracia, entre la deliberación y la 'performance'
- Tribuna de Prensa
- 10 de Febrero de 2016

Artículo de Juan Fernando López Aguilar en El Español
Desde que se la ensayó, la democracia parlamentaria ha estado siempre en crisis. Su historia es la de sus transformaciones. En la literatura clásica se habla de "parlamentarismo salvaje" para describir la etapa primigenia de su conformación, desde principios del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, en que el debate se desenvolvía de forma asamblearia y escasamente reglada: su interacción con el Ejecutivo aparecía caracterizada por la confrontación.
Desde el periodo de entreguerras hablamos de "parlamentarismo racionalizado" para referirnos al marco constitucional que sujeta a Derecho las técnicas de investidura, control y, sobre todo, censura, el voto de desconfianza por el que se certifica la disolución del vínculo fiduciario entre Parlamento y Gobierno. Ejemplos de este ulterior estadio, para combatir los "excesos de la fragmentación" y potenciar así la estabilidad, los prestan la Grundgesetz alemana de 1949 y la Constitución española de 1978: ambas consagran la "censura constructiva" que anuda la desconfianza al examen e investidura al candidato alternativo a la jefatura del Gobierno en un único debate.
El modelo más maduro es, hasta ahora, el llamado "parlamentarismo estructurado", intensamente grupocrático. Avanza en la regulación de la organización y funcionamiento de los parlamentos contemporáneos, de modo que cada aspecto institucional queda sometido a normas rígidas. Y la figura del parlamentario individual queda encuadrada como nunca antes en grupos que proyectan sobre la vida interna de las Cámaras la competición entre los partidos políticos por los papeles de gobierno y de oposición.
La mayor transformación de la democracia contemporánea es, sin embargo, la que desde hace tiempo afecta a la interacción entre la representación de la voluntad popular (los Parlamentos) y el nuevo "príncipe mediático". Su corolario, con léxico de Maquiavelo, reside en la exaltación de los propios medios como príncipe y ágora de lo que quiera que quede de la soberanía. Así, las Cámaras parlamentarias pasan a ser desplazadas por las cámaras de TV y las alcachofas de radio, para luego transitar inexorablemente hacia un ruido de platós, altamente recalentado, que en España alcanza su apoteosis con el nacional-tertulianismo y la jibarización de la deliberación y del pluralismo en sí.
El último episodio de este deslizamiento está siendo teorizado en vivo y en directo: una micropolítica de gestos que tienen poco que ver con la conversación y el contraste de contenidos y propuestas. Han sido, antes bien, calculados y ejecutados expresamente para atraer a los medios a través de su viralidad en las redes sociales.
A todo lo largo y ancho de la UE, el impacto de estas mutaciones es desigual pero innegable. La representación está sufriendo embates y retrocesos: la disputa sobre su "calidad", "consistencia" o "estado de salud", ha dado lugar a una plétora de ensayos acerca de la "democracia herida" o "enferma", de cuya "fatiga de materiales" serían exponente la generalidad de los ordenamientos constitucionales de nuestro entorno. Y, desde luego, del nuestro.
En España, este momento ha sido ilustrado con elocuencia por el surgimiento de los novísimos "partidos emergentes". La sabiduría convencional prescribe que su designio no es sólo "desafiar" sino hacer "besar la lona" -hasta "morder el polvo"- a los "establecidos", a los que se califica, con jerga derogatoria, como "tradicionales" o directamente "viejos" -mediante una exhibición que persigue teatralmente llamar la atención de los media, librando un tipo de "batalla" que, según se jactan, "van ganando"-.
Se delinea así una narrativa cuyo objetivo es cumplir la autoprofecía de que los "partidos viejos" -por experimentados en la alternancia de gobierno y oposición-, "no representan al pueblo", y van a ser "arrumbados por el viento de la historia" y sustituidos por éstos que acreditarían así ser cauce de la "nueva política".
Duele tener que subrayar, a estas alturas de la historia, la identidad inequívoca de partidos veteranos con una hoja de servicios cuyas luces invitan al orgullo pese a cualesquiera sombras: ese ADN democrático debería por sí solo despejar toda duda sobre el respeto que, claro que sí, merecen todos los votantes que han dado representación el 20-D a otros partidos ya emergidos que se autoproclaman campeones de dicha "nueva política" en una atmósfera mediática retroalimentativa del éxito de crítica y público que en escaso lapso de tiempo han demostrado atesorar, aunque sus rendimientos estén todavía por testar.
Pero el debate no es ese. Sí lo es la disputa relativa a la crítica que merece, a mi juicio, el pretencioso lenguaje con que esa gestualidad persigue descalificar -hasta "descatalogar"- a sus legítimos competidores en las urnas como si fueran expresión de un magma indistinto -¡"búnker", "mafia", han llegado a decir!-, del "régimen" o del "establishment".
Subyace a esa retórica una mezcolanza de adanismo, arrogancia, desprecio por las formas y las reglas, y de falta de respeto a otras fuerzas con las que comparten espacios representativos de pluralismo político. Y una actitud contradictoria de plano con la superioridad moral que se arrogan. Porque ni la representación nace por primera vez con ellos, ni se extingue en sus confines. Tampoco la rebelión contra las desigualdades, ni la indignación ni la crítica a la impotencia de la política frente a las injusticias les pertenece en exclusiva ni en ningún caso les debe su acta de nacimiento.
Porque al distorsionar así el objeto de la contraposición, se pinta con brocha gorda un "establishment" supuestamente "incómodo" e "intimidado" por su pujanza, para acto seguido despacharlo por ser incapaz de "aceptar" que "sus días están contados"... Imponen así falsamente "antecedentes de hecho" cuyos "fundamentos jurídicos" dictan siempre la sentencia que ya habían escrito de antemano. Y porque ni todos los demás somos tontos, ni estamos intelectualmente inermes ante las exigencias de las libertades iguales y la emancipación por las que hemos combatido a lo largo de una vida.
Para que lo hagamos juntos, sólo exigimos respeto. Respeto, y que sea mutuo. Sea la que sea la forma en la que cada uno expresemos o teatralicemos acuerdos y discrepancias.
Artículo original en El Español