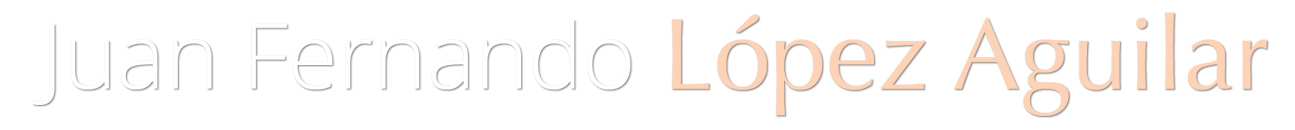La ultraderecha miente, pero quienes la votan no lo hacen engañados.
- Tribuna de Prensa
- 13 de Septiembre de 2024

El crecimiento electoral de formaciones de extrema derecha en las Elecciones europeas de 9 de junio, francesas de 7 de julio y regionales alemanas (Länder de Turingia y Sajonia) de 31 de agosto, es, en su balance, tan neto como impactante, imposible de ignorar.
A lo largo de este tiempo, y en todas las ocasiones, han sido abundantes los análisis que intentan paliar la desazón inevitable de muchos, en los que me cuento, con el argumento -pretendidamente performativo, que busca modificar la realidad mediante su sola enunciación- de que mientras persista el "cordón sanitario" (Brandmauer, "muro de fuego" se le llama en Alemania), las opciones de gobierno o influencia determinante del ultranacionalismo xenófobo y reaccionario continuarán siendo nulas.
En ausencia de mayorías absolutas, la gobernabilidad exige un arco de coalición, de modo que las variantes de la ultraderecha europea se quedarán a las puertas mientras se las excluya por los llamados partidos mainstream (o "tradicionales": cristianodemócratas, populares, liberales, socialdemócratas, socialistas, verdes o izquierda radical).
Las preguntas que suscita esta interpretación tranquilizadora tras cada avance electoral son, sin embargo, tan imperiosas como acuciantes: ¿Qué explica, en primer lugar, el ascenso de un discurso inflamado de resentimiento y cargado de rechazo a las reglas de convivencia e integración del pluralismo que creíamos asentadas? Además de cerrarles el paso con coaliciones alternativas a las que esas fuerzas ambiciones, ¿hay alguna idea útil para invertir la tendencia a votar desde la rabia, el odio, la explotación del miedo o del abierto desprecio a las instituciones que nos han hecho posible vivir y manejar en paz diferencias y conflictos?
¿Hasta cuándo podremos respirar, al día siguiente de las elecciones, comprobando que aún es posible frustrar su acceso al Gobierno negándoles cualquier complicidad para que puedan cumplir con sus programas de máximos?
Buena parte de los comentaristas de esta alarmante secuencia insisten en que las formaciones de ultraderecha incurren en simplificaciones de fenómenos complejos (lo que las fusiona con esos populismos que, más que propugnar una ideología reconocible, practican una retórica de confrontación entre un "nosotros" identitario y beligerante contra un "ellos" maligno a derribar cuando no a exterminar), y sobre todo en que practican sin complejos la mentira como catalizador político y movilizador del voto (falsedades antihistóricas, "hechos alternativos" como los llama el trumpismo, estigmatización de enteras categorías de personas como "culpables" de males fabricados en su contra, o con los que no tienen que ver en caso de que ese mal exista...), incitando a transitar desde las palabras de odio a la agresión y a la violencia destructiva, no ya verbal sino física.
Pese a la lucidez analítica que ese examen proporciona, lo cierto es que su apoyo electoral (creciente, innegablemente) no puede reducirse, sin más, al de un segmento social engañado o energuménico: nos desafía, antes bien, a constatar que varias veces en la historia de Europa y sus Estados nacionales (27 de ellos integrados hoy en la UE), poblaciones que han disfrutado de un nivel de oportunidades, renta y educación comparativamente ventajosos, en un mundo crujido por desigualdades sangrantes, se han demostrado propensas a abrazar supersticiones fanatizantes y exorcizar malestares tan profundos como oscuros, votando demagogos faltones, premiando su lenguaje insultante y respaldando en las urnas propuestas tan grotescas como hirientes para la convivencia en una sociedad abierta, además de inviables por su contraposición con normas de rango superior (constitucionales, europeas, derecho internacional...).
Por descontado que los vociferantes tribunos de la ultraderecha mienten. ¡Mienten deliberada y dolosamente! ¡Mienten permanentemente! Pero eso no significa que quienes les votan lo hagan estafados por mentiras: muchos lo hacen a sabiendas de que esas mentiras son aquellas que han elegido creer por acoplarse a sus prejuicios, su ira ante lo que no controlan o escapa a su comprensión, sus rencores más atávicos y temores más inconfesados. Buena parte de esos votantes saben que votan mentiras -llámense Trump, Farage, Bolosonaro o Milei, Le Pen o Höcke de AfD-; votan pues por mentirosos peligrosamente compulsivos, pero no votan engañados ni mucho menos estafados en una inexistente buena fe. Y, sin embargo (eppur si muove), les place experimentar ese voto como una forma exasperada o nihilista de rechazo por casi todo lo demás, y saborear al daño que creen infligir, al votar, a ese supuesto statu quo cuyo desprecio incita la ultraderecha flamígera.
El desafío democrático -supervivencia, a estas alturas, de la idea europea de democracia y Estado constitucional basado en reglas vinculantes para la convivencia en sociedades abiertas desde el respeto del Derecho y de la igual dignidad de todas las personas (art.2 TUE)- consiste en evitar que el número de ciudadanos que optan por elegir tanta mentira a sabiendas continúe incrementando, desactivando o reduciendo con buenas políticas públicas las causas últimas de esa bolsa electoral de frustración, impotencia, rabia tóxica ante los cambios y ante la realidad tal cual es, que explota la extrema derecha.
Cuando se cumplen 85 años de aquel fatídico 1 de septiembre de 1939 en que Hitler invadió Polonia (con la complicidad de Stalin, oculta en un Protocolo secreto al Pacto Ribbentrop/Molotov que acababa de firmarse) y desencadenó el armagedón de la IIWW; cuando se cumplen 94 años desde que, precisamente en Turingia, los nazis tocasen poder en 1930 (antes de hacerse con todo, aniquilando cualquier oposición o disidencia, a partir del 30 de enero de 1933) con la imperdonable connivencia de los conservadores de entonces, no basta con recitar las lecciones de la historia como si de salmos se tratase: hay que reaprender sus lecciones.
Pese a la lucidez analítica que ese examen proporciona, lo cierto es que su apoyo electoral (creciente, innegablemente) no puede reducirse, sin más, al de un segmento social engañado o energuménico: nos desafía, antes bien, a constatar que varias veces en la historia de Europa y sus Estados nacionales (27 de ellos integrados hoy en la UE), poblaciones que han disfrutado de un nivel de oportunidades, renta y educación comparativamente ventajosos, en un mundo crujido por desigualdades sangrantes, se han demostrado propensas a abrazar supersticiones fanatizantes y exorcizar malestares tan profundos como oscuros, votando demagogos faltones, premiando su lenguaje insultante y respaldando en las urnas propuestas tan grotescas como hirientes para la convivencia en una sociedad abierta, además de inviables por su contraposición con normas de rango superior (constitucionales, europeas, derecho internacional...).
Por descontado que los vociferantes tribunos de la ultraderecha mienten. ¡Mienten deliberada y dolosamente! ¡Mienten permanentemente! Pero eso no significa que quienes les votan lo hagan estafados por mentiras: muchos lo hacen a sabiendas de que esas mentiras son aquellas que han elegido creer por acoplarse a sus prejuicios, su ira ante lo que no controlan o escapa a su comprensión, sus rencores más atávicos y temores más inconfesados. Buena parte de esos votantes saben que votan mentiras -llámense Trump, Farage, Bolosonaro o Milei, Le Pen o Höcke de AfD-; votan pues por mentirosos peligrosamente compulsivos, pero no votan engañados ni mucho menos estafados en una inexistente buena fe. Y, sin embargo (eppur si muove), les place experimentar ese voto como una forma exasperada o nihilista de rechazo por casi todo lo demás, y saborear al daño que creen infligir, al votar, a ese supuesto statu quo cuyo desprecio incita la ultraderecha flamígera.
El desafío democrático -supervivencia, a estas alturas, de la idea europea de democracia y Estado constitucional basado en reglas vinculantes para la convivencia en sociedades abiertas desde el respeto del Derecho y de la igual dignidad de todas las personas (art.2 TUE)- consiste en evitar que el número de ciudadanos que optan por elegir tanta mentira a sabiendas continúe incrementando, desactivando o reduciendo con buenas políticas públicas las causas últimas de esa bolsa electoral de frustración, impotencia, rabia tóxica ante los cambios y ante la realidad tal cual es, que explota la extrema derecha.
Cuando se cumplen 85 años de aquel fatídico 1 de septiembre de 1939 en que Hitler invadió Polonia (con la complicidad de Stalin, oculta en un Protocolo secreto al Pacto Ribbentrop/Molotov que acababa de firmarse) y desencadenó el armagedón de la IIWW; cuando se cumplen 94 años desde que, precisamente en Turingia, los nazis tocasen poder en 1930 (antes de hacerse con todo, aniquilando cualquier oposición o disidencia, a partir del 30 de enero de 1933) con la imperdonable connivencia de los conservadores de entonces, no basta con recitar las lecciones de la historia como si de salmos se tratase: hay que reaprender sus lecciones.
Si el ciclo de crecimiento electoral y expansión de las extremas derechas puede ser revertido, hay que intentarlo todo: educación en valores y en derechos, alfabetización digital, escuelas de ciudadanía, sí, pero también Estado social, lucha contra las desigualdades y protección eficaz frente a la vulnerabilidad de capas de población que, de otro modo, votarán la disrupción de la mentira y la violencia, sin parar en mientes ni conciencia de las consecuencias de hacerlo, como si no les importasen ni les interpelasen inapelablemente esas lecciones de la historia más trágica y oscura de Europa y de la humanidad.
Publicado en Huffington Post