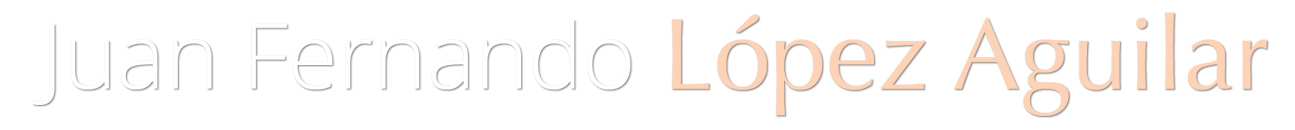Cuando el factor personal hace historia: Wladimir Wladimirovich Putin
- Tribuna de Prensa
- 14 de Octubre de 2022

Putin es el factor causal del derramamiento de sangre que mantiene en vilo y desolada a la opinión pública mundial.
Una de las paradojas de nuestro tiempo, seguramente la más expresiva del signo de toda una época caracterizada por el vértigo de la aceleración de los cambios, reside en el acusado contraste entre las incertidumbres causadas por la complejidad y la naturaleza multicausal de los procesos sociales y políticos a los que asistimos, y la fascinación de lo simple, frecuentemente asociada a lo que Erich Fromm describió como “miedo a la libertad”, la atracción por las catástrofes desencadenadas por la voluntad individual de algún tirano o demagogo en el que una sociedad haya abdicado todo pensamiento crítico.
Las librerías de las que nos surtimos están repletas de ensayos y obras analíticas acerca de las policrisis —geopolítica, energética, climática, tecnológica e informacional...— a las que debe hacer frente la incipiente gobernanza de la globalización, cuya lectura conduce casi desesperadamente a la conclusión de que la humanidad se abisma al riesgo de reinventarse o perecer. Y, sin embargo, persisten los indicadores de que, a cada tanto, una persona erigida en una posición de liderazgo —indiferentemente a su defecto de legitimación democrática, concepto por lo demás sujeto siempre a controversia— puede ser determinante de una disyuntiva histórica, de esas que parecen dirimir la frontera entre la guerra y la paz, el bien y el mal, la destrucción o el amor, como la describió Aleixandre.
Es de eso de lo que hablamos cuando hablamos de Wladimir Wladimirovich Putin. Con 70 años cumplidos y más de 20 años en la acumulación de un poder absoluto sobre todas las estructuras públicas y privatizadas de la Federación Rusa, Putin es el factor causal del derramamiento de sangre que mantiene en vilo y desolada a la opinión pública mundial. Es el presidente ruso quien ordenó el desencadenamiento de la eufemísticamente llamada “operación especial” que comportó injustificadamente la invasión militar de un Estado soberano y reconocido como tal en la comunidad internacional: Ucrania, miembro fundador, por cierto (por razones que sería prolijo explicar en estas líneas), de la ONU en 1945. Es el Presidente ruso el motor de la guerra de agresión que suma sus crímenes de guerra -bajo investigación por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, del que Rusia, por descontado, no es Estado signatario- la amenaza creíble de su arsenal nuclear, en la que toda respuesta embarcaría a la humanidad en un impredecible escenario de Armagedón apocalíptico.
El mismo presidente Putin que suscitó al comenzar el siglo XXI grandes expectativas de incorporación de Rusia a la cooperación global en grandes causas compartidas, con una aproximación a esa Europa a la que ahora demoniza como “Occidente” (atribuyéndole el delirante designio de la “destrucción de la gran patria rusa”) se ha trastocado gradualmente en la encarnadura de un déspota capaz de morir matando todo cuanto se interponga en su remedo de la Rusia imperial de Pedro el Grande. Tanto es así que, digámoslo claro, son cada vez más los analistas que verbalizan o escriben que la ecuación diabólica en la que nos ha embarcado a todos sólo puede despejarse con su desaparición, esto es, su extinción física, toda vez que aunque ya parece claro que “no puede ganar esta guerra” —no, según vamos viendo, por tácticas convencionales, en las que el Ejército ruso ha vuelto a mostrarse, como otras veces en la historia, más incompetente y peor equipado de lo que se le teme—, “¡tampoco puede perderla!”.
El terrible carácter dilemático de esta contradicción —“Putin no puede ganar esta guerra, ¡pero tampoco perderla!”— hace aún más verosímil que, en su desesperación, ante el malestar creciente en su círculo corrupto de oligarcas y cleptócratas, ante la ola de insurgencia y protestas provocada por sus decretos de movilización forzosa de reservistas y conscriptos, ante la acumulación de penas de prisión exorbitantes por expresar voces críticas respecto de su guerra ilegal y de su coste en vidas humanas y pérdidas materiales -sea por el curso del conflicto, sea por las sanciones impuestas, sea por los reveses o desaires exteriores- Putin decida activar ese botón nuclear cuya invocación tiene en ascuas a quienes compete la responsabilidad de frenarle sin empeorar lo que ya es sumamente grave y preocupante.
De modo que aquí tropezamos con una de esas ocasiones —que no son tan raras en la historia como querríamos creer— en que un factor personal —personality o character, individual en última instancia— resulta determinante de un cambio de ciclo o de época. Una personalidad concentra un poder inconcebible, del que pende la vida o la muerte de miles, cientos de miles, millones de otros seres humanos, y con ello el futuro colectivo en un planeta sin repuesto. Desde los magnicidios de la antigüedad más remota a la Operación Valkiria (el atentado contra Hitler por parte de la propia Wehrmacht, 20 de julio de 1944), es una evidencia histórica que la extinción— la muerte, dicho claramente— de aquella persona que detenta un poder de decisión inconmensurable puede desempeñar el único punto de inflexión de un proceso demenciado que de otro modo parece abocado a la catástrofe o a un holocausto global.
Y viene todo esto a cuento de la paradoja con que arrancaba esta reflexión que dimana de la ingente literatura geopolítica y polemológica (del tratado de la guerra) publicada en pocos meses a propósito de la guerra de Putin: sus materiales basculan entre la complejidad multifactorial e insondable de las contradicciones del actual desorden mundial junto a los desequilibrios de la globalización, y la simplicidad de una premisa que es casi la misma que su conclusión: Putin comenzó esta guerra, ¡y sólo él puede pararla!. Y mientras Putin viva y siga estando donde está, no hay estrategia plausible para la recuperación de toda cooperación vecindad pacífica con el que resulta ser el vecino más inexorable y el país más extenso del planeta. Inescrutable designio el de una personalidad que ha trocado lo que un día fue Kremlinología en Putinología.
Publicado en Huffington Post