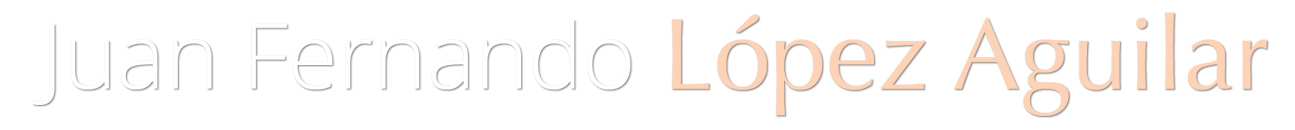Peor que banalizar el fascismo, banalizar el antifascismo
- Tribuna de Prensa
- 25 de Febrero de 2021

Quienes explicamos Europa como una unión en Derecho —fundada, estructurada, regida y limitada por la herramienta civilizatoria y pacificadora del Derecho democráticamente legitimada—, tenemos presentes las lecciones aprendidas de la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial y la derrota del fascismo y del totalitarismo.
No es preciso haber dedicado una vida a estudiar o enseñar Derecho Constitucional para intuir certeramente que la historia europea enseña que la realización de los valores de la Revolución francesa —libertad, igualdad, fraternidad (1789)— y de la sucesiva Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano —imperio de la ley, separación de poderes— se abre paso solamente con el esfuerzo, dolor y sacrificio acumulado de muchos luchadores por las libertades públicas y una vigilia constante contra sus enemigos, tal y como evidenció la epopeya de la resistencia antifascista y la lucha contra las monstruosas dictaduras nazifascistas que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.
Tampoco hace falta ser experto un constitucional para adivinar que todos los derechos y libertades tienen límites que delinean la frontera entre su ejercicio legítimo y el abuso que subvierte las bases de la convivencia en una sociedad democrática. Su disfrute cotidiano en orden de libertades está tan garantizado como delimitado constitucionalmente.
Este es el caso de la libertad de expresión de “pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”. El artículo 20 de la Constitución Española de 1978 describe esta arquitectura de forma paradigmática. Todas las libertades “tienen su límite en el respecto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen —incluida la ley penal que protege los bienes que más estimamos— y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”. Por si no fuera suficiente, el artículo 10.1 establece claramente que “el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y la paz social”.
Una de las paradojas irreductibles de la libertad de expresión es singularmente elocuente. En abstracto —en una hipótesis ideal lejana a cualquier situación conflictiva—, todo el mundo piensa que la libertad de expresión ha de ser “ilimitada”. A medida que se acerca el foco, se percibe de inmediato que esto solo se sostiene “bajo la condición de que a uno no le afecten o le impacten personalmente sus excesos”.
Siguiendo la imagen literaria descrita por Martin Niemöller —atribuida falsamente a Bertolt Brecht—, es posible que alguno no se sienta ofendido cuando se ataque o se ofenda “a los comunistas” mientras uno sea no comunista; o que se ofenda “a los homosexuales”, “a los gitanos”, “a los musulmanes”, “a los judíos”, “a las víctimas del terrorismo de ETA”, etc. Tanto como haya alguien que todavía se sienta a salvo de esa estigmatización ofensiva, hiriente o amenazadora. Y así, hasta que esa barbarie en apariencia verbal nos toca o alcanza a nosotros, ofendiéndonos e hiriéndonos de manera personal.
¿Es preciso recordar que el feroz y repulsivo discurso antisemita que nos escandalizó hace unos días en la boca de una joven indocumentada e irresponsable es exactamente el mismo que condujo al Holocausto —millones y millones de muertes— en la locura criminal del nazismo? ¿Y es acaso necesario advertir a estas alturas que cuando se denuncia la “apología” del fascismo la extrema derecha suele reclamar la del “estalinismo” o la del “comunismo” sin más, alegando que la dictadura estalinista en la URSS, como la maoísta en China, produjo también persecuciones, purgas, gulags y millones de muertes?
La defensa de la libertad y de la democracia nos aboca a regular mediante la ley democrática variaciones contrapuestas de la mendacidad ofensiva e injuriosa en un contexto de sensibilidades cruzadas. Cierto que ese equilibrio trabado por la ley puede ser modulado con el discurrir del tiempo y las percepciones sociales, pero mientras esa ley permanezca vigente, nadie está por encima de ella ni exento de su cumplimiento.
La conclusión es meridiana: las palabras no solo ofenden valores que merecen defensa frente a quienes los fragilizan o violan, sino que también delinquen cuando traspasan los límites fijados en la ley penal.
También los derechos de reunión y manifestación están garantizados constitucionalmente. Es la propia Constitución la que los delimita: ha de ser “pacífica y sin armas”, incompatible por tanto con toda forma de violencia. La violencia no tiene ninguna justificación en una sociedad democrática. Nada puede encubrirla ni blanquearla.
Cuando se cumplen 40 años del 23 F —todos los que nacimos en la dictadura franquista, éramos jóvenes teenagers durante la Transición y maduramos aprendiendo a defender la democracia—, merece la pena subrayar que preservar las libertades exige también, a menudo, aprender a combatir la banalización del fascismo. Lo que equivale a la banalización de la barbarie y de la bestialidad.
Hannah Arendt describió en Eichmann en Jerusalén acerca de la banalización del mal sobre el peligro moral de normalizar la iniquidad. Una forma de hacerlo consiste, por más que sea frecuente, en llamar fascista a cualquiera que haga o diga algo que nos contraríe o que nos contradiga, que nos disguste o que confronte con nuestra escala de valores.
Sucede demasiado en la universidad. Sucede demasiado a menudo en la controversia política. Sucede singularmente en Cataluña a propósito del coraje de oponerse a la tensión secesionista y a la falacia del derecho a la autodeterminación. Pero también, por extensión, sucede demasiado en toda España, país nuestro tan propenso al cainismo, con su inveterado historial de intolerancia frente a la discrepancia y frente a las disidencias de lo que podemos llamar sabiduría convencional (conventional wisdom), salpicada de episodios de intransigencia embrutecida contra los “heterodoxos” que biografió Menéndez Pelayo.
Llamar fascista a cualquiera que confronte o desafíe el pensamiento dominante —sea por diferenciarse, sea por pura ignorancia— es, de alguna manera, banalizar esta forma de totalitarismo que descansa en la violencia y exalta el mal absoluto de la imposición por la fuerza de una ideología de combate contra la libertad y contra su corolario, el pluralismo político.
Y viene todo esto a cuento de que estos últimos días hemos venido asistiendo a algo todavía peor que la banalización del fascismo. Es lo que llamaríamos banalización del antifascismo. Indignan esos tuits emitidos por sedicentes “radicales” que llaman “antifascistas” a descerebrados vandálicos entregados a aquelarres de violencia nihilista.
Del mismo modo en que el fascismo es un mal absoluto, el antifascismo emerge como una categoría moral, ética y política de la que no pueden estar más distantes quienes —sin ninguna arquitectura intelectual ni conocimiento de la historia— la emprenden sin más, a hostia limpia, con todo lo que se les cruce en el camino de su brutalidad henchida de adrenalina envalentonada en la masa.
Esos pretendidos antifascistas ni oponen ni imaginan siquiera ninguna alternativa democrática al fascismo porque sencillamente no tienen puñetera idea de lo que fue y es el fascismo. Están banalizando así, con repugnante indecencia, a quienes lo sacrificaron todo en la oscuridad de los peores y más trágicos pasajes del siglo XX en la arriesgada defensa de las libertades y de la convivencia en democracia.
Los héroes antifascistas que se dejaron la piel, la libertad y la vida no merecen ni soportan ninguna equiparación con quienes estos últimos días han violentado las calles y la seguridad de sus conciudadanos, perpetrando conductas de energúmenos y atentando contra nuestras libertades. Los héroes antifascistas no tienen nada que ver con quienes no son capaces de explicarse tan siquiera hilando tres frases seguidas cuando se les presta un micrófono, un altavoz y una cámara porque, para empezar, no tienen nada cuando se les da la palabra.
Pretender que son luchadores antifascistas quienes destrozan las calles y nuestra convivencia equivale a pretender que en la España de 2021 —40 años después del 23-F— hay que luchar contra el fascismo porque el orden constitucional y democrático desde la Constitución de 1978 es en realidad “fascista”.
Sí, hay algo pero que banalizar el fascismo: ¡La insoportable indecencia de la banalización del antifascismo!