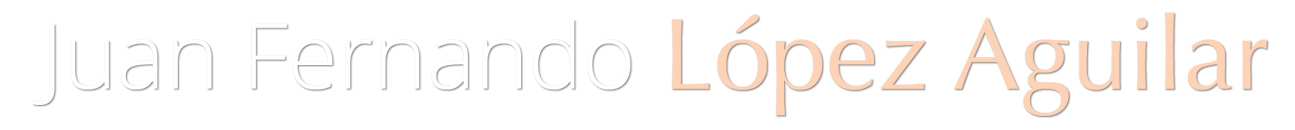42 años
- Tribuna de Prensa
- 09 de Diciembre de 2020

Me cuento entre los profesores de Derecho Constitucional que, desde que nos dedicamos profesionalmente a explicarla, no hemos faltado nunca a la glosa de la Constitución de 1978 en cada 6 de diciembre, cumpleaños del histórico referéndum en que el pueblo español la ratificó con un apoyo incontestable.
En efemérides redondas -en 2018 cumplió 40-, participé en una decena de homenajes colectivos, en los me reafirmé en mi convicción de que apostar por reformarla por sus procedimientos es el “maturity test” que atestiguará que estos años han sido de transformación definitiva del país del que veníamos, cambiándonos a mejor.
Me cuento además entre quienes leen las reflexiones aportadas por los demás colegas. Conjuntamente describen el pulso y la temperatura de la interpretación adulta de la Constitución, con plena mayoría de edad que hace tiempo dejó atrás el día en que, una vez, fue joven. Su lectura generalmente aceptada certifica su avanzada madurez, que se reivindica hace tiempo clamando por la normalización y desdramatización de su reforma y puesta en hora en una variedad de extremos que han sido puestos bajo el foco de la experiencia o la crítica.
Sí, lo reitero otra vez, es cierto que los más acendrados y pertinaces problemas históricos del constitucionalismo español -soberanía popular y sujeción del poder a Derecho; la “cuestión militar”; la “cuestión religiosa; la “cuestión territorial”- resultaron encauzados en su día, durante la Transición y el ciclo constituyente, con más astucia y provecho que nunca antes, dando lugar a compromisos que han venido operando durante décadas fecundas en modo que, concluimos, su rendimiento fue, ha sido y está siendo un éxito.
Mi diagnóstico, por tanto, es que a sus 42 la Constitución está viva y sigue siéndonos útil, en un país tan tremendo y complejo como el nuestro, para convivir bajo la ley en un orden que consagra y protege libertades por las que respira a diario el valor del pluralismo (Art. 1.1 CE) y nuestra diversidad constitutiva e irreductible.
Es más: si uno se detiene en los escritos más recientes de los comentaristas de la Constitución, se constata que se escribe con profusión sobre cláusulas constitucionales que se creía diseñadas para “no ser nunca aplicadas”, hasta que, por el apremio de la necesidad, sólo en los últimos tiempos han sido puestas en práctica por primera vez: Art. 57.5 (Ley orgánica de abdicación); Art. 99.5 (Disolución automática por fallida investidura); Art. 114 (investidura de un presidente del Gobierno anudada a una moción de censura exitosa); Art. 155 (“intervención federal” de una comunidad autónoma); o incluso el polémico Art. 135.4 CE (“superación de los límites de déficit y deuda pública por emergencia extraordinaria que perjudique la sostenibilidad social y económica del Estado”).
Pero persiste, como el “perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno” al que cantó el gran Miguel Hernández, un viejo desafío pendiente, recurrente y, por ende, acuciante. Es la vexata quaestio de su reforma conforme a sus procedimientos (Título X CE, Arts. 166 a 169). Esa prueba del 9 de solidez democrática que aún no hemos aprobado.
Sabido es que cada experiencia constitucional da lugar a una cultura de la Constitución, y, esperablemente, a un sentimiento a propósito de su valor como norma. La de 1978 fue la primera en nuestra historia de ser validada en referéndum, de modo que su relegitimación viene asociada a esta fórmula.
Consciente de la envergadura del reto de no dejarla envejecer por desuso, hace más de 15 años el presidente Zapatero planteó cuatro objetos de reforma constitucional que el programa socialista que ganó las elecciones de 2004 planteaba como materias susceptibles de un consenso razonable y alcanzable -la “cláusula Europa”, la referencia nominal a las 17 comunidades autónomas (CCAA) y dos ciudades autónomas; la articulación territorial del Senado; y la remoción de la preferencia del varón a la mujer (en igualdad de línea y grado) en la sucesión a la Corona. El Consejo de Estado (“supremo órgano consultivo del Gobierno”; Art. 107 CE) ilustró, en un dictamen memorable, el procedimiento a seguir.
¡Aquella fue, contemplada ahora en visión retrospectiva, la gran ocasión perdida para acometer un trabajo que el tiempo transcurrido desde entonces sólo ha hecho más difícil y, por lo tanto, improbable!
Desde entonces, las perspectivas de la reforma constitucional no han mejorado, en absoluto. Al contrario, una abrupta sucesión de episodios constitucionales críticos ha deteriorado la atmósfera requerida para acometer el esfuerzo, y todas las instituciones acusan un desgaste severo, sin que se mantenga a salvo ninguna, ni siquiera las que reputábamos más resilientes. De hecho, a decir de muchos, si se han perdido las formas en las instituciones es porque de algún modo, en un momento del camino, l@s español@s nos hemos perdido el respeto que un@s a otr@s nos debemos. Y ese “respeto” sigue siendo, como dijo el gran Fernando de los Ríos, la “revolución pendiente”.
Sí, ya sé que no hay consenso sobre los contenidos de una reforma de la CE; pero, reconozcámoslo, a medida que pasa el tiempo es cada vez más palmario que tampoco existe acuerdo mínimo sobre su perímetro. Son muchos los que ahora temen, quizá como nunca antes en nuestras más de cuatro décadas de democracia en España, que si alguna vez entramos en el fondo del debate la misma Constitución no saldría viva del envite. Ello es especialmente claro a propósito de la Jefatura del Estado, que es -quod erit demonstrandum- la pieza más blindada y más difícil retoque de la arquitectura entera de la Constitución (lo que es decisivo incluso en sus aspectos adjetivos -la regencia o el presupuesto de la Casa del Rey-, no ya digamos en el meollo de la sucesión o el régimen de la inviolabilidad, a todas luces requerido de una reinterpretación y legislación restrictiva).
Cumplidos 42 años, continúa siendo válido el argumento originario que hizo posible la Transición: la simple evidencia de que el consenso no precede en ningún caso a la conversación ni a la negociación, sino que es su desembocadura. Pero también es innegable que, en 42 años, un escenario de consenso en una España escorada a la polarización no había parecido nunca tan remoto e inalcanzable como asemeja ahora.
¿Es acaso verdadero que los ciudadanos castigan el diálogo y el entendimiento entre los diferentes? Parece ésta una premisa acríticamente asumida cada vez por más actores de la confrontación política, aun cuando no exista base empírica alguna que la sustente, sin más. En sentido opuesto, sí que aflora en las encuestas una mayoría constante de la ciudadanía que echa de menos los pactos y acuerdos transversales: se los espera y reclama. Pero vivimos tiempos en que demasiados actores ceden a la tentación de dirigir sus mensajes y actuaciones al excluyente círculo del segmento más rocoso, cuando no fanatizado, de los propios incondicionales.
Si, antes de llegar a ser norma, la Constitución es pacto, el liderazgo político y constitucional requiere un punto de audacia y coraje visionario para guiar a la ciudadanía en la dirección que se intuye como ventajosa en la historia. Luz larga, largo recorrido, carácter, valor y empeño, para exponerse si es preciso a la hostil incomprensión de los intransigentes.
Publicado en Huffington Post