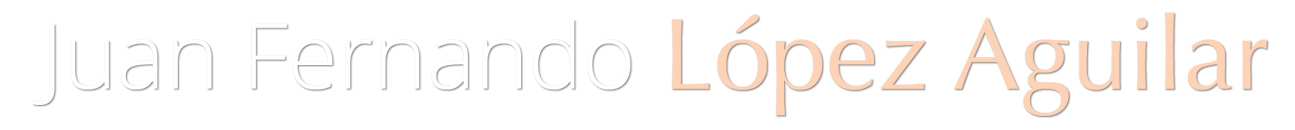Pero, ¿qué les hemos hecho?
- Tribuna de Prensa
- 18 de Diciembre de 2019

La responsabilidad del PP en la gestión de la crisis catalana es enorme, inmensurable.
Hace tiempo que subrayo que, ante la miríada de críticas a la “gravedad de la actual hora de España”, me preocupan aún más los rasgos cualitativos que los cuantitativos. Expreso de este modo la idea de que, aún más peligrosa que la complicación de la aritmética parlamentaria y su consiguiente impacto sobre la formación de Gobierno (art. 99 CE), resulta el empeoramiento del clima de convivencia y la conversación nacional.
La sensación -extensamente difundida, aunque todavía mascullada, sin acertar a formularse con certeza y precisión- es la de que el independentismo ha causado un enorme descosido de convivencia en Cataluña, deteriorando relaciones cívicas, laborales, económicas (incluso, más de lo que se dice, relaciones familiares) en todos los intersticios de la vida en Cataluña. Pero que a la vez también -de una manera perceptible, imparable, agresiva- nos ha empeorado la vida al resto de los españoles.
Un porcentaje abrumador de la crítica vertida -no solo en tribunas de opinión, en debates y tertulias, sino en las mil conversaciones en las que en la vida cotidiana (en el trabajo, en el café, en el transporte público, en intercambios de mensajes en las redes sociales con que millones expresan cada minuto su desazón, perplejidad, dudas y frustraciones), son muchos los que se preguntan: “¿Pero, qué les hemos hecho?”.
¿Qué hemos hecho? ¿Pero es que acaso merecemos este monotema obsesivo que tanto daño está haciéndonos, que ha dividido y fracturado a la sociedad catalana y, en su derivada, ha alterado el paisaje de nuestra democracia? ¿Tanto impacto ha producido sobre nuestra gobernanza, tan determinante resulta para poder, de una vez, formar Gobierno en España, tras largos años de bloqueo y de impotencia legislativa y presupuestaria? ¿Cómo nos está forzando a posponer indefinidamente reformas necesarias, que el conocimiento experto estima desde hace tiempo ser del todo inaplazables (para empezar, la de propia Constitución, siguiendo sus propias reglas, por vez primera en nuestra historia)?
¿Qué hemos hecho, en suma, para estamparnos de bruces ante la triste evidencia de que el separatismo de la coalición gobernante en Cataluña ha conseguido empeorar, de forma abrupta y brutal, en un tiempo corto (si es que se lo contempla con cierta perspectiva histórica) la entera política española?
Sí, el independentismo nos ha empeorado España. ¡Y cómo! Problemas que no teníamos están ahora entre nosotros (extrema derecha pujante, odio e intolerancia ante la posibilidad misma de dialogar entre contrarios...). Nuestra imagen exterior sufre como no temíamos ni en nuestra peor pesadilla tras años de una sañuda, prolongada, perseverante campaña por los secesionistas de desprestigio cruel contra nuestra reputación europea e internacional, tan laboriosamente conquistada en cuatro décadas de esfuerzos intergeneracionales que nos reconciliaron con nuestro pasaporte durante las décadas áureas de la historia de éxito de nuestra democracia.
En una espiral sin freno (y en ningún modo inocente) de acción/reacción, provocación y respuesta (¿temida?, no, tan inevitable como buscada a propósito), la ola nacionalpopulista dominante hace ya tiempo en el Govern de Cataluña, tan cargada de supremacismo y de su discurso de odio contra todo lo español, tan contaminante en sus efectos inmediatos y mediatos, ha acabado provocando una erupción de nacionalismo español simétricamente reaccionario.
Cualquier interpretación racional de esta dolorosa secuencia nos revelará hasta qué punto ambos fenómenos tóxicos vienen retroalimentándose. Pero nos indica también cómo, irónicamente, el actual desprendimiento de un brote de extrema derecha netamente reaccionaria (Vox) respecto de su matriz (el PP que lo englobaba) ha venido a realizar -en una proyección freudiana- el sueño más acariciado por los independentistas, hipócritamente contrapuestos a la criatura surgida en respuesta a su amenaza: ¡Una agresiva retórica nostálgica del franquismo que les invita a extremar su caricatural denuesto de la España abierta y plenamente democrática de la que quieren renegar!
Pero una paradoja aún peor se suma a la secuencia. Todavía hoy el PP -por más que mutilado y menguado por la escisión de su seno de la extrema derecha- compite en todos los frentes de la intolerancia y crispación ante lo que ha llegado a ser la crisis provocada por la deslealtad y el unilateralismo rupturistas de los secesionistas de Cataluña: ¡Por más que esta sea, sin duda, la crisis constitucional más seria que hayamos afrontado desde la Transición y el ciclo constituyente que abrió cauce a la democracia constitucional en España!
En la actual encrucijada, el PP continúa negando el pan y la sal al PSOE ante la necesidad imperativa de hacerle frente a esa crisis desde una unidad estratégica esencial en la defensa del Estado constitucional en España. Por más que resulte innegable que el PSOE es hoy la fuerza que, por dos veces consecutivas, en corto espacio de tiempo (mayo y noviembre de 2019), ha ganado las elecciones generales con una clara ventaja sobre un PP incapaz de sumar para ninguna otra alternativa. Por descorazonador que resulte (y contradictorio, además) con sus alegatos pro forma, la dirección del PP pretende presentar como “lógica” la prolongación inercial de una estrategia destructiva -“¡Cuanto peor mejor!”- bajo la guisa de atajo para recobrar La Moncloa... sin reparar en los daños que vienen acumulándose, incuantificables ya, sobre la resistencia de materiales de la arquitectura trabada en la Constitución hace 40 años.
Pero, increíblemente, todavía a estas alturas de una crisis inédita en su profundidad, el PP continúa sin responder a la pregunta crucial. ¿Cuál sería su alternativa a la gobernación en esta “hora española de gravedad sin precedentes”? Y, sobre todo, ¿cuál sería su alternativa ante la cuestión catalana?
¿De veras no aflora en el PP un debate de argumentos acerca de su responsabilidad en el empeoramiento de esta cuestión catalana, trasfondo del desafío más grave que hayamos visto contra la Constitución? ¿Acaso piensan realmente que la negación del problema disolverá la tensión contra la integración constitucional y contra la unidad de España? ¿Y que eso sucederá por el mero transcurrir del tiempo en una indefinida guerra de desgaste librada en tribunas de prensa, sin que en ningún caso contemple mover ficha en absoluto? ¿Sin plantearse siquiera, para romper el maleficio de un empeoramiento irreversible, ofrecer ningún diálogo que pueda llegar a conducir a ninguna medida política ni jurídica que un ponga punto de inflexión opuesto al de no retorno?
Y, paradoja crucial: ¿No hay nadie en el PP consciente de que no hay manera de abordar la cuestión catalana sin que el PP cambie ese enfoque y actitud? ¿Que no habrá solución fiable para garantizar -ni prolongar, siquiera- la integridad territorial de España y su orden constitucional sin que construyamos, hablando, un entendimiento esencial entre las fuerzas políticas siempre identificadas con la preservación de la Constitución? ¿Acaso podemos pensar en afrontar el desafío secesionista, en común, sin ofrecer ningún indicio de un proyecto atractivo y lo bastante creíble de Cataluña en España para que vuelva a crecer ese heroico porcentaje de la sociedad catalana que continúa apostando por su identidad compatible en un entorno que se vuelve cada día más hostil y desesperanzador?
La responsabilidad del PP es enorme, inmensurable. Es hora de que salgan de la contradicción entre sus protestos enfáticos de españolismo y proclamas por la unidad de España, y su absoluta ausencia de oferta y de claridad respecto de su garantía ante una amenaza real. Una amenaza que crece conforme pasa el tiempo. Y que aún crecería más si toda respuesta fuese la inacción que se sustenta en la negación del problema.
La oferta del PSOE es federal. ¿Y la del PP, cuál es? ¿De veras creen que el statu quo resistirá indefinidamente y que quienes hoy lo impugnan -pidiéndonos a diario, a gritos, que les hagamos frente, y que lo hagamos unidos- se aquietarán por cansancio o por aburrimiento?
Publicado en Huffington Post