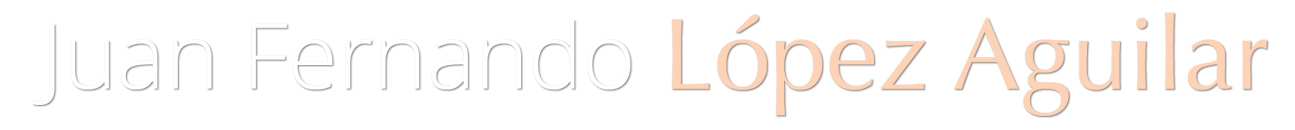Hasta luego, independencia. Hola, constituyente
- Tribuna de Prensa
- 02 de Octubre de 2015
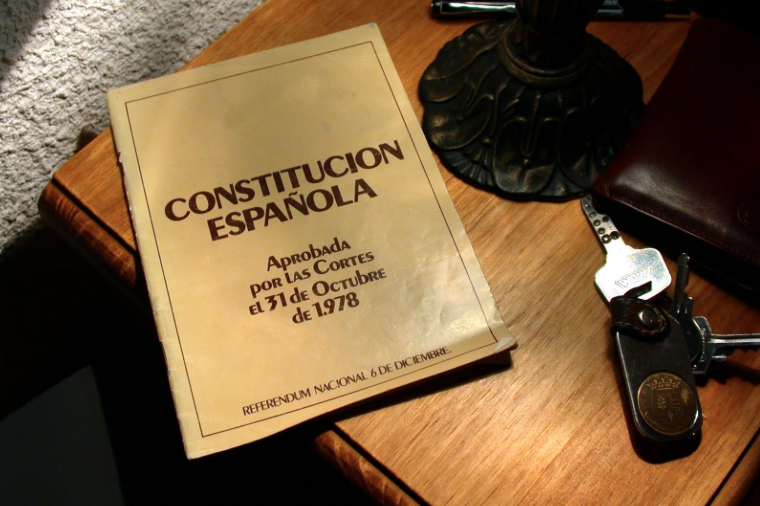
Hace demasiado tiempo que mantener la serenidad del juicio, a pesar y por encima de la calenturienta agitación suscitada por el prolongado envite secesionista en Cataluña -y por la subsiguiente polarización que divide la sociedad catalana y, por extensión, la española- , se ha convertido en un esfuerzo agotador, a ratos incluso heroico.
Pero, como predecíamos, el 28-S (día después del 27-S), el sol ha salido de nuevo en Cataluña, pero no ciertamente por Antequera. En efecto, las encuestas habían predicho una mayoría absoluta del soberanismo en escaños, aunque no en votos. Y eso exactamente es lo que ha sucedido.
El resultado no es el fin de la historia. De ninguna historia. Ni se ha roto España el día siguiente, ni se ha legitimado en las urnas ninguna -por demás inviable- declaración unilateral de independencia. Ni se han abierto en la UE las aguas del Mar Rojo para recibir a ningún autoproclamado "nuevo Estado miembro", ni se ha allanado la Comunidad Internacional a ningún reconocimiento de la estatalidad de una sedicente República Independiente de Catalunya.
Asumido lo anterior, la situación es muy seria. Distinta a todo lo anterior, más grave que ninguna otra encrucijada anterior en la historia democrática desde la Transición. No puede ser subestimada ni relativizada.
Es cierto que quienes se embarcaron en un insultante sumatorio de trampas plebiscitarias con planteamientos falaces han tropezado con el "no", a la luz de la asimetría en el alineamiento del voto: el 53% de los sufragios han optado por candidaturas contrarias a la independencia.
Pero también es evidente que nada menos que un 47% lo han hecho por candidaturas que habían hecho del mantra soberanista del "derecho a decidir" un trampolín de lanzamiento para la "superación" del actual statu quo, cualquiera que sea el radicalismo del horizonte rupturista al que se quiere apuntar. Un conglomerado informe de impulsos contradictorios (el republicanismo de izquierdas de ERC y las oligarquías corruptas de CiU) han fracasado a la hora de plebiscitar su imaginaria y contrahecha hegemonía. El independentismo carece de concreción en una acción de Gobierno y en un programa para ello.
De modo que sí, por un lado, la falaz transmutación de unas elecciones autonómicas en un taimado plebiscito queda desautorizado. Pero no menos (sino aún más) queda desarbolada la táctica de avestruz practicada, con imperdonable diletancia, por el Gobierno de Rajoy y la mayoría absoluta del PP.
Nunca se subrayará lo bastante la responsabilidad del PP en el deterioro imparable de la fuerza integradora de la Constitución que hemos venido padeciendo durante los últimos años. Baste recordar su insensato planeamiento y ejecución de un asalto al TC en toda regla (recusación de Perez Tremps: ¡qué atropello!) con el proclamado objetivo de tumbar el Estatut en 2006, sin reparar en los daños y consecuencias de aquella borrachera de crispación rayana en el anticatalanismo. La cúpula del PP apostó por dinamitar así lo que seguramente fue la penúltima oportunidad de encajar la voluntad de buena parte de la sociedad catalana de obtener un reconocimiento a su singularidad (intensidad de identidad y voluntad de autogobierno) en una España plural cuya arquitectura no puede ser ya sino un Estado federal.
La única forma de política que emerge de este laberinto con una propuesta en positivo, una formulación propia y un horizonte de futuro, es el socialismo español y su reforma federal de la Constitución. Federar es unir. Y hacerlo en la Constitución. Reunir y reintegrar los elementos y factores del actual polinomio constitucional catalán dentro de un todo integrador que afirme reglas de juego -esto es, reconocimiento, recursos financieros, reparto claro de competencias- para la España autonómica y el reconocimiento expreso de sus singularidades. Ese es el objetivo inaplazable a estas alturas.
Los secesionistas no deben salirse con la suya. No ya por argumentos jurídicos -ni menos aún leguleyos-, sino por razones estrictamente democráticas. No bastan ni el populismo y ni la protesta exasperada para reparar y zurcir los descosidos, ni para dar certidumbre a quienes precisan seguridad y seriedad para encarar el futuro a quienes no quieren navegar a oscuras. Pero los reaccionarios ni los inmovilistas que han venido negándose a reconocer la realidad tampoco pueden liderar el desenmarañamiento de la actual madeja de problemas constitucionales.
La próxima legislatura que arranca en las elecciones de diciembre debe por tanto dibujar impostergablemente un nuevo ciclo constitucional. Reforma constitucional es la concreción democrática del poder constituyente que establece el Título X de la Constitución de 1978 (arts. 166 a 169).
Tiempo habría de ensanchar ese melón una vez que esté abierto. Para reformar, entre otros objetivos plausibles para una sociedad madura, el propio Título X de la Constitución, el Título de la propia "Reforma", de modo que finalmente, como es la regla normal de las democracias maduras, la Constitución española deje de ser "irreformable", y sea mejorada a impulsos de "reformas" razonadas, y no por "pronunciamientos" ni por rupturas traumáticas como las que tanto daño causaron en el pasado.
Artículo publicado en huffingtonpost.es