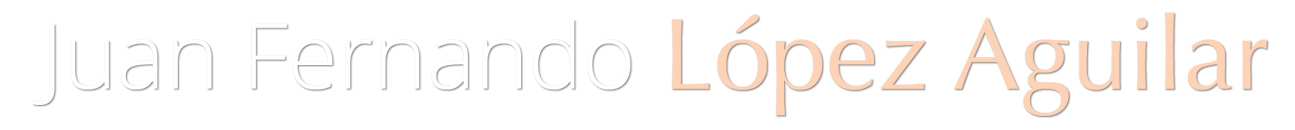La trampa plebiscitaria
- Tribuna de Prensa
- 17 de Septiembre de 2015

Democracia es decidir conforme a reglas de juego, previamente pactadas; los gobiernos convocan el pebiscito para autolegitimarse.
El 27-S surfea un mar encrespado de dilemas constitucionales. En su trasfondo, la integración de la singularidad de Cataluña. Pero transpira también la de la ciudadanía de identidades múltiples (no segregadas, ni excluyentes). En el horizonte de reforma de la Constitución, plantea la evolución federal del Estado de la Autonomías. Y de la mano del reconocimiento del carácter nacionalde Cataluña, la compatibilidad de una nación lingüística y cultural catalana (de la que se predica la “nacionalidad” del art. 2 CE) con la Nación española, en la que se residencia la soberanía popular de todos los españoles. Y todavía más importante es el problema democrático planteado en estos tiempos de tensión secesionista: la transmutación de unas elecciones autonómicas en "plebiscitarias".
Sostengo que este concepto de “elección plebiscitaria” es un oxímoron, contradictorio en sus términos. La razón es sencilla: en una democracia constitucional (la única que merece el nombre), las elecciones se realizan para institucionalizar una escala representativa del pluralismo político y de la complejidad de una sociedad abierta, no de su negación ni de su anulación, ni su oposición binaria ni su reducción ad absurdum.
Para empezar, un plebiscito no equivale a un referéndum. Comparte con el referéndum la práctica de una pregunta por la que se divide a la ciudadanía -el cuerpo electoral, los votantes- sobre una bisectriz: sío no. Como sucede con el referéndum, todo plebiscito persigue reducir la dialéctica de lo complejo a una confrontación entre dos segmentos de la sociedad, obligados a oponerse sin negociación ni síntesis. Por ello mismo prescinde del trabajo de la representación. Los representantes abdican de su función distintiva: articular la suma de una provisional voluntad mayoritaria desde la pluralidad. Un referéndum se convoca para ratificar (o no) una decisión política, legislativa (o no). Se traslada así con ello a la ciudadanía la fatiga de escindirse que podría habérseleses ahorrado. Pero el plebiscito, además, diferenciadamente, lo convocan los Gobiernos para autolegitimarse. Se distingue por cuanto revela, paladinamente, la intención de quien convoca de instrumentalizar el resultado en su propio beneficio, no la de “consultar” ni “oír” al “pueblo” en lo que diga.
Precisamente por esa dimensión plebiscitaria con que la historia nos advierte de la desviación referendaria en experiencias de abuso y manipulación, la Constitución del 78 acogía el referéndum (en sus “distintas modalidades”, art.92 CE) sólo con grandes cautelas. Porque recuerda bien los plebiscitos de Franco (convocados y ganados "masivamente" en 1947 y 1966) y otros regímenes antidemocráticos a lo largo de la historia (¡incluso Hitler convocó y ganó uno, por los “plenos poderes”, en 1934!). Y el surgimiento de la técnica del "plebiscito golpista" propio del "bonapartismo", no por Napoleón I, sino por aquel Louis Napoleón llamado Napoleón III, presidente de la II República autoproclamado, después ¡por vía plebiscitaria! Emperador de los franceses (1851-1870).
En el horizonte de reforma de la Constitución, plantea la evolución federal del Estado de la Autonomías.
De modo que la noción misma de "elección plebiscitaria" no solamente encierra un aberrante neologismo. Incorpora, además, una inconfesada negación de la idea de una elección: la de una mayoría capaz de plasmar un mandato responsable para formar gobierno y garantizar asimismo su revocabilidad a través de la (periódica) cesación del consentimiento, traducida eventualmente en cambio de mayoría.
Los secesionistas catalanes han marcado un punto álgido en su designio estratégico de hegemonizar el "relato" mediante el espejismo de un fraude lexicológico: la identificación de un autoproclamando (pero en rigor inexistente) "derecho a decidir" el futuro… a la postre subrogado por una "elección plebiscitaria".
Pero la premisa asumida para apuntar ese objetivo responde a una falsedad. No es verdad, nunca lo ha sido, que la democracia equivalga, sin más, a “decidir todo” por mayorías ordinarias. Ni menos aun que equivalga a “decidir” cualquier cosa de cualquier modo y en cualquier momento. No: ni siquiera es verdad que la democracia se reduzca al “gobierno de la mayoría”, incluso cuando sea "clara": es también, y sobre todo, protección y garantía de la(s) minoría(s). Y el innegociable respeto a los derechos que aseguran la posición del ciudadano frente a cualquier mayoría.
Democracia es decidir conforme a reglas de juego, previamente pactadas, aceptadas por cada uno de los titulares de ese espacio compartido de “soberanía” del que esa decisión trae causa al mismo tiempo que la acota. Y las que nos hemos dado -todavía hoy en vigor, hasta la “nueva orden” en que otra cosa decidamos- no permiten traducir ningún mandato (siempre, por definición, temporal y reversible) en un “plebiscito” orientado a la autolegitimación ilimitada e indefinida de ningún poder que aspire a llamarse democrático. Menos aún si no repara en fracturar o dividir a una sociedad plural. Ni en el daño que ello irrogue al orden por el que Cataluña da cuenta de sus identidades, encarnadas en millones de catalanes protegidos por un estatuto común de ciudadanía con derechos y libertades iguales, en España y en Europa.
Mil definiciones compiten a la hora de explicar en qué consiste una nación. Sieyès, Renan, Ortega, Azaña, contendieron intentando dar cuenta de sus fundamentos culturales, socioeconómicos, políticos, financieros…y sobre todo afectivos, emocionales…atinentes al espíritu (Volksgeist) del sentimiento, la psique y los estados de ánimo. En su imperecedero ensayo, Ernest Renan la definió como un “plebiscito cotidiano”... En ningún caso autoriza ningún otro "plebiscito" por el que ¡en un solo día – por pasional que resulte-¡ pueda decidirse un “ser” (esencial, definitivo, y por ende irreversible) que al día siguiente desampare a quienes votaron “no”.
Artículo publicado en El País el 17 de septiembre de 2015.