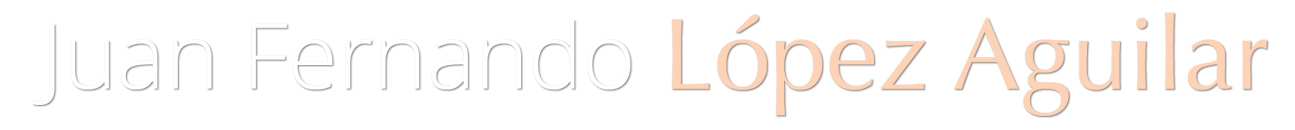La llaman ''iliberal'' cuando deja de serlo
- Tribuna de Prensa
- 22 de Enero de 2018

Los gobiernos húngaro o polaco se emperran hoy en imitar modelos autoritarios de concentración del poder: una putinización que los reaproxima a Rusia.
Puedo evocar con certeza un momento decisivo de mi formación como jurista y, antes, como ciudadano activo ante las tribulaciones de la transición en España. Fue el de mi primer acceso a los elementos de juicio para desmontar esa tesis que, aunque falsa, venía escuchando hasta la náusea desde antes de alcanzar las aulas de la Universidad: la de que “¡fueron las urnas las que en una democracia dieron el poder a Adolf Hitler!”.
Nunca fue eso verdad. Históricamente, Hitler (y su cohorte nazi en el NSDAP que concurría electoralmente en Alemania desde fines de los años 20 del pasado siglo, hasta ascender aupado por el “centrista” Von Papen) manipuló un decepcionante e insuficiente resultado (marzo de 1933, tras perder votos y escaños en dos elecciones previas en 1932) para ejecutar sin escrúpulo el plan que tenía trazado: dinamitar desde dentro cualquier rastro de democracia representativa y de parlamentarismo, hasta liquidar por completo la República de Weimar; derogó las libertades, ilegalizó partidos y sindicatos obreros; puso fin a los Länder y a los arreglos federales y decretó una dictadura de “plenos poderes” que plebiscitó controlando todos los resortes y medios, tras arrasar cualquier forma de crítica o disidencia ya incluso antes de la muerte del anciano presidente Hindenburg en 1934. Instauró a partir de ahí un monstruoso Leviatán totalitario que sólo en su punto de arranque invocó, como coartada, el apoyo “electoral” de una “mayoría” abrasada, acto seguido, por “la masa” del “pueblo” y la “raza aria” -Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer!-, determinada a exterminar cualquier rescoldo de la forma democrática de Estado.
Las lecciones de la Historia enseñan que la democracia nunca ha sido, ni es, sin más, la “regla que garantiza el Gobierno de la mayoría”, sino, muy distintamente, la sujeción de ese Gobierno y de cualquier mayoría circunstancial (y revocable) a límites y contralímites vinculantes para todos: normas constitucionales cuya primacía asegura la función de oposición, libertades, pluralismo, tutela de la(s) minoría(s), reversibilidad de todas las decisiones...Y la “soberanía” irreductible de la persona, el individuo, de cada ciudadano/a libre e igual en derechos. “Más Kelsen; menos Schmitt” es el axioma del mensaje: ¡garantías frente al abuso de toda “decisión” que no pueda ser corregida por otra, con pleno respeto a las formas y a las reglas acordadas!
Y es que cada vez que, en “en el curso de los acontecimientos humanos” (según esculpió Thomas Jefferson en la “Declaración” de 1776), un gobierno cimentado en su proclamada “mayoría” socava las reglas acordadas con la intención de acabar con la(s) minoría(s) y cancela la “posibilidad jurídica de lo otro” (es decir, la alternativa que precede a la alternancia), tal regresión despótica deja atrás cualquier idea de democracia merecedora de ese nombre. Y la libertad arriesga su misma existencia con ello.
Pero esto es lo que está sucediendo nada menos que en la UE -¡un siglo después de Weimar, en Estados vinculados por su propia voluntad en una integración supranacional regida por la ley y el Derecho!-, cuando bajo la alegada etiqueta de “democracia iliberal” los gobiernos húngaro o polaco se emperran hoy en imitar modelos autoritarios de concentración del poder: una putinización que los reaproxima a Rusia, contra la que, irónicamente, empedraron su retórica y épica “anticomunista”.
¿“Democracia iliberal”? Su paradigma consiste en alcanzar el Gobierno con apoyo de las urnas para restringir los márgenes del pluralismo político y la libertad de expresión y de comunicación; en minar los fundamentos del constitucionalismo en aras de un patrioterismo de exaltación nacionalista; en promover “reformas” jurídicas reaccionarias que, por acumulación y aplastamiento de los adversarios políticos, a “golpe de mayoría”, encubran bajo un pretendido “mandato popular” (por raspado que haya sido el porcentaje de sus votos) la asfixia de la oposición y la exclusión de su alternancia. Persiguen así convertir su mayoría episódica en hegemonía permanente, opresiva e irreversible.
Porque tal sobreexposición de “voluntad de mayoría”, despeñada hacia la arbitrariedad, es todo menos democrática. Y porque al señalar “enemigos” en los competidores y en los oponentes políticos, e incluso en los liderazgos de la disidencia social e intelectual (caso de la Universidad patrocinada por Soros en Budapest), para estigmatizarlos -fase inmediatamente previa a su criminalización-, se están subvirtiendo las bases desde las que se alcanzó un gobierno limitado, provisional y condicionado por las leyes y los mandatos temporales, amenazando en trastocarlo en un poder expansivo, ilimitado, blindado y, por la vía de los hechos, finalmente irrevocable. Es forzoso concluir que esa supuesta variante de “democracia iliberal” entraña una negación frontal de la democracia y de la fundamentación constitucional de la UE.
Urge advertir -en nuestro propio rincón de la construcción europea- que la pretensión política de una Cataluña etnicista, desde una identidad excluyente e incompatible con los círculos concéntricos de la ciudadanía en una sociedad abierta, y contumazmente abocada al fraude y violación del Derecho (DUI..¡“investidura telemática”!), incurre en el mismo pecado de quienes, desde el otro confín (léase Órban o Kaczynski), remedan paradójicamente sus fantasmas fenecidos: Nada resucita tanto el espectro del franquismo en la España y en la Europa de 2018 como el desprecio por la idea constitucional de la ley y del valor del pluralismo por el que el secesionismo y su nacional-populismo destilan su versión estelada de “democracia iliberal”.
publicado en El País