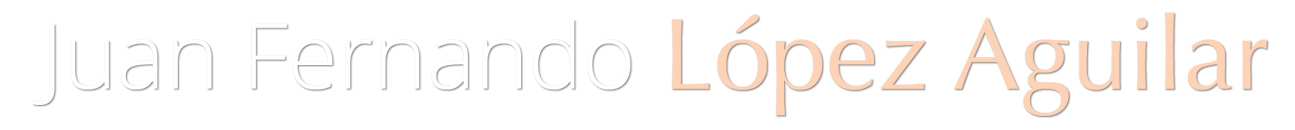Identidad y nación en el siglo XXI
- Tribuna de Prensa
- 14 de Marzo de 2017

El constitucionalismo del siglo XXI enseña lecciones útiles sobre la superación del nexo tradicional entre las ideas de nación, Estado y soberanía.
Porque si alguna transformación ha experimentado en los últimos años el movimiento histórico por la sujeción del poder al Derecho, esa es la de la integración de espacios constitucionales -también de entidades infraestatales- en un orden supraestatal que mire a la globalización. En este último ciclo, el constitucionalismo europeo debería aspirar a ser cada vez más posnacional y postsoberanista, abriéndose, precisamente, a un orden supranacional de orientación federal (integrador de Estados en un mismo cuerpo político).
Contemporáneamente, en efecto, la constitucionalización de sociedades plurales -y por lo tanto conflictivas- se distingue por incorporar válvulas de apertura a la vinculación de los Estados en ámbitos de integración más extensos, al mismo tiempo que contempla cláusulas dispositivas a la estructuración territorial del poder por medio de arreglos federales. Los organismos que expresan la legalidad internacional -económico financieros, como el Banco Mundial; políticos como el Consejo de Europa, o jurisdiccionales, como el TPI- muestran el camino incipiente de una institucionalización jurídica ante la globalización. Pero en sentido inverso, el constitucionalismo de la descentralización y de la redistribución delinea nuevos escalones en los procesos federales europeos, hacia arriba (ascendientes) y hacia abajo (descendientes).
Y es obvio que los Estados no han desaparecido en Europa. Continúan siendo, como desde el Tratado de Westfalia que puso fin en Europa a la Guerra de los 30 años (1648), la modalidad predominante de organización del poder. Siguen siendo un pilar definitorio de la conformación de la comunidad internacional. Pero esto, siendo verdad, ya no es toda la verdad. Existen Estados compuestos (Uniones federales que abarcan otros estados, como EEUU o Alemania), del mismo modo que persisten proyectos federativos basados en la agregación de sus Estados miembros (la UE), entre otras articulaciones complejas (Tratados, Declaraciones)... Unas y otras formaciones apuntan a la progresiva superación del viejo constructo del Estado como centro único de imputación de lo constitucional, exclusivo y excluyente de cualquier otro: además, la globalización expone las limitaciones e insuficiencias intrínsecas de la antigua concepción de la soberanía, y desafía la obsolescencia de sus aplicaciones en la realidad del s. XXI y la que haya de venir.
Así, los debates y diatribas identitarias que pugnan inmemorialmente con el concepto de nación, sobre la premisa asumida de una "realidad nacional" o "identidad nacional" (términos incorporados a varios Estatutos de Autonomía hoy vigentes, cualquiera que sea su sustrato: una lengua, una cultura arraigada, un sentimiento de pertenencia extendido, socialmente dominante, en una determinada población), resultan, por la misma razón, más disociables que nunca de la propia idea de Estado y aún más de la soberanía. Las naciones pueden ser y proclamarse ahora, más que nunca en el pasado, al margen de su transposición en un Estado soberano: no sólo por su apertura a estructuras vinculantes de alcance supranacional, sino por la redelineación del perímetro de lo que quiera que quede en este siglo XXI de lo que un día dijo ser aquella soberanía: un poder originario, ilimitado, perpetuo, absoluto e irrestricto (como teorizó Jean Bodin en el s. XVI).
Si hemos de tomar hoy en serio aquella antigua teoría, habrá que concluir deprisa que ya no existe tal cosa en esta globalización que avanza cada segundo sus mutaciones profundas y a menudo radicales sobre nuestras realidades: muchos Estados encomiendan hoy a otros su política exterior, defensa, moneda o aduanas. Estados y actores supraestatales se entrelazan en las interdependencias de un mundo multipolar ante otros desafiantes actores no estatales. De modo que nación, Estado y soberanía derivan hoy hacia objetivos que se redimensionan, prestándose a nuevas acepciones, y susceptibles de grados y plasmaciones variables y diferentes entre sí.
Dicho más claramente: hoy para ser Estado no se precisa ser nación, ni su soberanía se parece a lo que quiera que fuera en los siglos XVI, XVII, XVIII o XIX... ni tan siquiera en el XX. Tampoco, pues, ser nación debería conducir irreversiblemente a su formación como Estado. Porque es posible ser nación sin constituirse en Estado del mismo modo en que hay Estados que se reconocen como nación de naciones, sean multiculturales o plurinacionales (Bélgica, Reino Unido, Canadá...). Para responder a esos retos, el potencial integrador del federalismo se extiende sobre procesos y experiencias en diálogo con lo diverso. De hecho, el pacto federal descansa en la capacidad para ahormar sentimientos nacionales de lealtad y pertenencia a ciudadanías compatibles. La Ley Fundamental alemana (1949) integra las 16 constituciones propias de sus Länder (Estados) cuyas denominaciones varían desde el Estado libre, Freistaat, (Baviera, Sajonia y Turingia) a la Ciudad Estado Stadt-staat (Berlín, Bremen y Hamburgo). No se pierda de vista: federar es unir, no disgregar ni separar; y unir en la Constitución.
Y eso es lo que cabalmente no ha sido posible todavía -no al menos hasta la fecha- en nuestra Constitución de 1978. Porque ésta no estableció un modelo pactado de reconocimientos de nuestra diversidad, ni de organización territorial del poder: se limitó a hacer posible -cláusulas dispositivas y procedimentales (Título VIII CE), y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el bloque de Estatutos, leyes orgánicas y básicas del Estado- lo que aún hoy conocemos como nuestro Estado autonómico. Y porque no hay ni puede haber auténtico federalismo sin federalistas con ganas de resolver los problemas: la unión sólo se sustenta desde la voluntad de estar juntos, compartiendo las tensiones en la conjugación de la complejidad.
La conclusión de estas lecciones es meridiana: sigue siendo posible acomodar -vía reconocimiento- sentimientos conjugables de pertenencia a una nación... dentro de otra nación. Una nación que sostenga una realidad nacional o identidad nacional en una sociedad plural, en modo que sea compatible con la adscripción de su ciudadanía a una comunidad política concéntrica... o policéntrica. Pongamos que hablamos de España. Habitan entre nosotros identidades nacionales que ni pueden disolver su pluralismo interior ni pueden negar la existencia de la Nación española (sujeto de las decisiones de soberanía entendida como poder constituyente, que afecten a toda reforma de la Constitución de todos los españoles, incluidos, cómo no, los vascos y los catalanes). En modo que si concordamos que nacionalidad (art. 2 CE) sea predicado de nación, podremos concluir asimismo que no tenga Estado propio ni soberanía excluyente, lo que quiera que esto sea en el siglo XXI. Si de reconocer se trata: naciones postnacionales, abiertas a su pluralismo y complejidad interior.
Y si de reformar se trata, la herramienta para obrar esta redefinición de los espacios políticos en la articulación jurídica de nuestra plurirrealidad será un constitucionalismo para el siglo XXI, posnacional, postsoberano, federal, e integrador de lealtades compatibles. En una Unión sustentada en la garantía común de la igualdad en derechos de todos los ciudadanos.
Publicado en El Mundo.