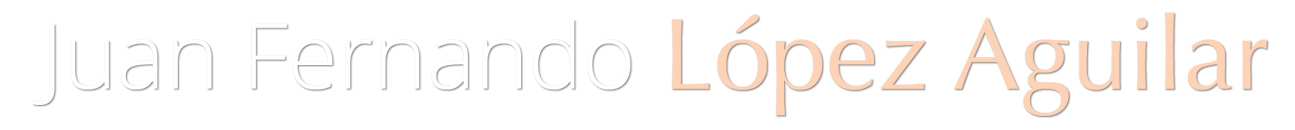Regular la globalización: sin miedo, ni intimidaciones
- Tribuna de Prensa
- 23 de Febrero de 2017

La semana pasada se desarrolló en Estrasburgo la sesión plenaria del Parlamento Europeo (PE) con un orden del día en el que abundaron puntos de especial intensidad.
Por mi mayor dedicación a los asuntos de Libertados, Justicia e Interior, intervine en los debates de la nueva Directiva contra el Terrorismo (poniendo el acento en la protección de las víctimas en que España es referente en toda Europa), la actualización del Código de Fronteras (urgiendo la preservación de Schengen, activo hoy puesto en cuarentena) y el Instrumento de mejora del intercambio de información en materia de seguridad (donde lo más urgente es implementar los mandatos ya vigentes).
Pero es evidente que, de lejos, el tema de mayor relieve y repercusión mediática lo fue la aprobación del Acuerdo Económico y Comercial entre Canadá y la UE (CETA, por sus siglas en inglés). Ha de recordarse, ante todo, que el Tratado de Lisboa (TL, en vigor desde 2009) atribuyó al conjunto de la UE la competencia exclusiva para negociar y acordar tratados comerciales, de modo que ya no corresponde hacerlo a los estados miembros de manera fragmentaria o bilateral como hasta entonces. Además, el TL confiere al Parlamento Europeo la última palabra respecto a su entrada en vigor (art 218 TFUE): si el Europarlamento lo rechaza, toda la negociación anterior queda invalidada; si lo aprueba, entra en vigor provisionalmente a expensas de su ratificación por los Parlamentos nacionales de los 28 estados miembros.
Todos los miembros del Parlamento Europeo somos conscientes del interés suscitado por este voto en el Pleno: no en vano, se culminaban más de 7 años de complejas negociaciones; se resolvía con un voto un expediente complejo, articulado en muchos y densos capítulos en un enjuiciamiento global sobre su conveniencia y oportunidad; y se escuchaba, además, en la sede de la Eurocámara, al Primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, uno de los referentes del progresismo mundial, cuyo gobierno ha marcado una diferencia sobresaliente respeto a su vecino del Sur (los EE.UU de Donald Trump) en asuntos tan sensibles como la inmigración, la integración de la diversidad, el respeto a las minorías o la acogida humanitaria a refugiados que huyen de áreas de conflicto.
En cuanto a la apreciación de fondo, la delegación socialista española participó activamente en la formación del criterio del Grupo Socialista, cuya orientación de voto, tras exhaustivos debates, resultó finalmente positiva al consentimiento (consent) del Parlamento Europeo. No solo la coherencia con los avances de Lisboa (fortalecimiento de la UE como sujeto global capaz de negociar con otros actores regionales con vocación de relevancia, y del propio Parlamento Europeo como órgano legislativo de decisión final), sino también la coherencia con la preservación de los estándares sociales, laborales, medioambientales y de protección de derechos de los consumidores con un socio confiable (sin riesgo de dumping social), como en todos estos ámbitos resulta ser Canadá, explica el alineamiento de los socialistas europeos -europeístas, internacionalistas, no nacionalistas ni proteccionistas- con un esfuerzo dirigido a regular, con impulso progresista, la globalización, sujetando el comercio transnacional con garantías y con implicación europea frente a terceros (China, Rusia, el Sudeste Asiático....) que, de otro modo, degradarían sin contrapesos las transacciones comerciales sin que éstos dejen de existir por el sencillo exorcismo de que votemos en contra.
Es por eso que, en lo relativo a la explicación del acuerdo final y el consent del voto del Parlamento Europeo, me remito aquí a los argumentos expuestos por varios de mis compañeros en otras tantas tribunas publicadas estos días, singularmente a las firmadas por nuestros especialistas en economía (Jonás Fernández) y comercio (Inmaculada Rodríguez-Piñero).
Cuantos desempeñamos nuestras responsabilidades en el espacio público nos hemos comprometido con la dación de cuentas y asumimos, por lo tanto, la exposición a la crítica y a la controversia tan acerba cuanto sea necesaria.
En este asunto, los parlamentarios/as hemos experimentado no sólo crítica política, sino -no por vez primera- campañas organizadas en redes sociales, páginas digitales y correos electrónicos, orientadas, primero, a señalar intimidatoriamente a quienes se aprestasen a convalidar el Acuerdo como una herramienta -una más- de intervención reguladora donde actualmente se echan de menos reglas y principios conformes con la cultura europea de los derechos y de la preservación del modelo social sin abandonarlo a su suerte o demolerlo sin más. Pero también, acto seguido, a injuriar, insultar y difamar a los que no hubiésemos votado negativamente el CETA.
En el limitado espacio de una columna, no cabe una disertación que refute los numerosos dicterios vertidos contra el Acuerdo en los que queda detectar inexactitudes, falacias o directamente falsedades (ej.: el desmantelamiento de los servicios públicos, o su "mandato de privatización"). Tampoco cabe persuadir a quien tenga ya formado un criterio en contra, ya sea porque la posverdad de los prejuicios contra el comercio y contra el mercado se recubren de inflexible retórica anticapitalista (como si el enemigo del progreso y de la igual libertad fuese en sí el propio comercio, y no las desigualdades del capitalismo financiero), ya sea porque se sitúe cada cual en la convicción contraria.
Sí que procede, en cambio, advertir contra los riesgos de la degradación del debate político -y, consiguientemente, del respeto al pluralismo y a la igual dignidad de todas las representaciones en el espacio democrático- acarreada en la brutal descalificación del parlamentario en función de lo que vote, con mensajes injuriosos e insultos cargados de odio que incitan a la estigmatización infamante de los parlamentarios señalados, si es que no a que se les pierda el respeto personal como paso previo a la instigación al odio, al desprecio o a la violencia del linchamiento moral ("¡Ustedes solo persiguen un asiento en algún consejo de administración!" bramaban con invectivas vociferantes en Estrasburgo quienes se erigen en censores intolerantes de las intenciones de los demás con inaceptable arrogancia e insultante falta de respeto por los argumentos ajenos).
Cuando se descalifica y se insulta de ese modo -en el Pleno, en las redes sociales, en twitter, Facebook, en tribunas periodísticas, en las aulas... y en la calle- se está contribuyendo a demoler el principio basal de la convivencia democrática: el respeto a la irreductible e igual dignidad del que discrepa y vota algo diferente a lo que le compele con amenazadora brutalidad con que se le quiere intimidar.
Quien así habla, escribe, tuitea, grita o actúa, no está contra el "capitalismo" ni contra el "libre comercio" ni contra el "libre mercado", sino contra la libertad y la democracia, a secas.
Publicado en Huffington Post