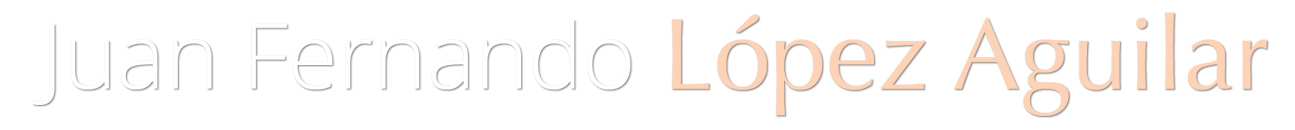Robert Zimmerman, de Minnesota: Nobel 2016
- Tribuna de Prensa
- 20 de Octubre de 2016

En alguna ocasión anterior he confesado a los lectores mi pasión de toda la vida por la música.
Este entusiasmo arranca con mi descubrimiento personal del inagotable filón que los Beatles representaron para una sucesión de enganches interpersonales que todavía a estas alturas, entrado el siglo XXI, rinde tributo permanente a los héroes de los 60. Seguramente porque los gigantes de aquel tiempo fueron también inmensos hacedores de cambios.
A muchos nos sucedió que el encandilamiento con los Beatles no nos hizo incompatibles con los Rolling Stones, ni con Cream, ni con The Who... Ni por supuesto con Bob Dylan. Al contrario: cada asombro conducía al siguiente, de modo que también Dylan figura definitivamente en el altar de mis devociones personales.
Este poeta americano que tomó prestado el nombre del dipsómano galés Dylan Thomas (1914-1953) -había nacido Robert Zimmerman (23 de mayo de 1941), en un lugar de Minnesota- se erigiría tempranamente, desde los primeros 60, como referente de un nuevo estilo de canción fundiendo raíces profundas del folklore de EE.UU con blues, tristezas arrastradas, desencantos y, esporádicamente, esperanzas y giros surrealistas en unas letras torrenciales, a menudo demenciadas de tanto caudal de sugerencias y evocaciones de vidas que no eran la mía pero que merecían ser vividas.
Descubrí a Dylan en Freewhelin´ (1963). Me recuerdo fascinado por su portada inolvidable, del brazo de su chica de entonces, Suze Rotolo. Paseaban ambos ateridos por el frío en una estampa heladora del invierno neoyorquino, con el aspecto que muchos queríamos tener cuando tuviéramos su edad. Quedé desde ahí capturado por canciones que desde hace más de 30 años he tocado en todas las guitarras acústicas que han pasado por mis manos.
Sus poemas golpeaban directamente el corazón, el mío y el de millones y millones de adolescentes turbados por tiempos que estaban cambiando, y en los que por saturación se nos incitaba a no pensarlo dos veces: Don´t think twice, it´s all right. Y aprendíamos inglés memorizando las letras de las canciones de aquellos héroes de los 60. Y especialmente con Bob Dylan, aterricé en un universo literario inabarcable. Compré siendo aquel chiquillo que yo era muchos cuadernos de música, hoy amarillentos, con las letras de sus poemarios más desconcertantes, que -a diferencia de los Beatles, Elton John, y luego Eagles y otros hacedores de éxitos- se vendían como libros sin notas musicales cifradas para guitarra ni partitura alguna: solo letras, palabras, frases, versos y poesía, todo en estado puro.
Freewheelin´, Blonde on Blonde, Blood on the Tracks, su participación con George Harrison en Concert for Bangladesh (1971), y aquel enorme recital grabado en Tokio (Bob Dylan Live at Budokan, 1978), nos conectaron a un tipo inasible que, desde los tiempos de The Band (y los conciertos y películas asociadas a esta banda), evolucionó y obligó a evolucionar a millones de nosotros. Desde su excursión cinematográfica en Pat Garret & Billy the Kid (Knocking on heaven's door) a Hurricane y a su experimental etapa confesional, lo vimos regresar luego a sus raíces con un blues oscuro y versiones distorsionadas de sus antiguos himnos para reinventarlos, rehacerlos, volviéndolos irreconocibles a quienes le hemos visto y oído alguna vez en directo.
Me cuento entre los millones que conjeturaron muchas veces con que a Robert Zimmerman/Bob Dylan le ganasen sus poemas el Nobel de Literatura. Lo esperé inútilmente en los 70 y en los 80, lo desesperé en los 90, lo hemos visto envejecer con la dignidad de un bardo de voz rota y fraseo único, cínico y misterioso, desdoblado en sus mil voces y mil estilos de vida, sin dejar nunca de ser una factoría de emociones retrospectivas y ultractivas.
Verle ganar el Nobel nos devuelve la esperanza de que algún día les alcance a Serrat, y a Sabina; va tardando ya el Cervantes. Porque rinde un homenaje a un oficio inabarcable. Y porque nos recupera una historia literaria de encuentro con cada uno de los que le hemos admirado y aprendido y tocado y versionado en sus canciones.
Es fama (y leyenda) que Dylan hizo experimentar a los Beatles por primera vez la marihuana en un hotel de Nueva York con ocasión de su primera gran gira en los EE.UU. (comienzos de 1964). Y los impregnó desde entonces con su revolucionaria aura de cantor de experiencias incompletas llamadas a narrar lo inenarrable, como un trovador tocado con gorra de marinero (John Lennon la luce a menudo en A Hard Day´s Night, 1964) o de antiguo jefe indio (ese sombrero de ala ancha adornado con una pluma que lucía con The Band).
Bob Dylan, con su Premio Nobel, ha redibujado el perímetro de un galardón discutido pero siempre renombrado. No lo necesitaba quien de cualquier modo brillaba en el firmamento de los grandes escribidores de sueños en la poesía de esos trenes en los que nos embarcaríamos aun ignorando el destino, o aunque no nos condujeran nunca a ninguna parte.
Publicado en Huffington Post